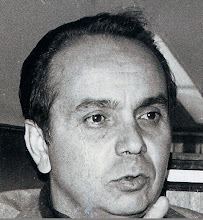EL EJÉRCITO EN LA REPÚBLICA: SIGLO XIX
La historia del Ejército del Perú es una historia difícil porque de algún modo implica examinar la totalidad de nuestro período republicano en los siglos XIX-XX; difícil también porque ese relato histórico debe ser necesariamente objetivo, profesional y moderno; todo lo cual, de modo inevitable, tropieza con los prejuicios y punto de vista consolidados tanto en los medios civiles como en los medios militares como resultado de diversas confrontaciones ocurridas entre ambos sectores en el curso de nuestra historia.
Una larga y pesada tarea queda por hacer para reformular la historia del Ejército y la historia global de la sociedad peruana. En esa correcta dirección se encuentra este Tomo V del Ejército Peruano donde están condensados los análisis y las investigaciones de un grupo profesional polivalente conducido por el coronel Teodoro Hidalgo Morey e integrado por los historiadores Lourdes Medina, Manuel Gálvez y Guillermo Sánchez Ortiz.
Hay que precisar –como lo hacen sus autores– que esta no es una historia militar del Ejército Peruano. No encontraremos aquí un estudio de las tecnologías, tácticas y estrategias empleadas por el Ejército Peruano en todo el curso de su historia. Para esos efectos ya contamos con la obra precursora del General Dellepiane. La Historia Militar, es sin duda una especialización metodológica indispensable, pero en el presente caso cede su prioridad a un enfoque más amplio. Los autores de este volumen prefieren preguntarse acerca de las causas y consecuencias sociales de las acciones ejecutadas por el Ejército Peruano tanto en el terreno bélico profesional, como en el ámbito político.
La estructura cronológica de este volumen responde a los planeamientos señalados y de algún modo reproduce y reajusta las periodificaciones habitualmente empleadas en la historiografía peruana con respecto a la historia político-social del siglo XIX. La secuencia planteada por los autores es la siguiente:
1º Fundación del Ejército San Martín-Santa Cruz (1820-1827); 2º Origen del militarismo Santa Cruz Castilla (1827-1845); 3º Consolación profesional del Ejército Castilla-Balta (1845-1872); 4º Desarticulación del Ejército Balta-Pardo-Prado (1872-1879); 5º La guerra con Chile Prado-Piérola-Iglesias (1879-1884); 6º La reconstrucción nacional Cáceres-Morales Bermúdez-Piérola-López de Romaña (1886-1899); 7º Resumen evolutivo del Ejército Peruano.
En primer término el ejército republicano nada debe a las primeras huestes armadas europeas que asaltaron al imperio inca; hasta los propios ejércitos virreinales tomaron sus distancias a ese respecto y en la medida que pudieron dejaron de lado y olvidaron los precedentes crueles de la tropa conquistadora (perros mordedores de indios, violación sistemática de mujeres, pillaje, genocidio, etc.).
Podríamos incluso decir que los primeros ejércitos latinoamericanos durante la instancia libertadora significaron a ese respecto una negación explícita de lo que fue la conquista. La guerra de los libertadores a diferencia de la guerra de los conquistadores fue una guerra sujeta a severas reglas de respeto y humanidad. No es por consiguiente en una guerra «a lo Pizarro» donde hemos de buscar los antecedentes del Ejército Peruano.
El Ejército del Perú recepcionó en sus comienzos diferentes tradiciones militares, en algunos casos contrapuestas. Quizás podríamos sugerir un cuadro sinóptico de esos elementos constitutivos del primer Ejército Peruano.

En este cuadro distinguimos los elementos constitutivos directos de aquellos otros que tienen un carácter histórico referencial como tradiciones de algún modo recepcionadas por el Ejército Peruano.
Los autores de este libro señalan a ese respecto y como la mejor de sus tradiciones a los ejércitos rebeldes levantados en el Perú contra el régimen colonial durante los siglos XVI-XIX. El primero de esos ejércitos fue el de Manco Inca en el siglo XVI y puede ser definido como un ejército estatal (el del Estado Inca), que en forma legítima y según cualquier norma internacional de entonces o de ahora, ejercía el derecho de defensa contra una invasión extranjera (la española).
De algún modo esa legitimidad perdura en los siguientes ejércitos insurreccionales cuyo fundamento teórico e ideológico era el desconocimiento de toda legitimidad al Estado colonial español nacido en un acto de conquista bélica. Por lo menos dos de esos ejércitos fueron predominantemente indígenas aquellos de Santos Atahualpa y Túpac Amaru, ambos en el siglo XVIII. Mientras que el ejército de Pumacahua implicó un verdadero cambio tanto de composición étnica como de tendencias ideológicas. Es posible que Pumacahua mismo no advirtiera todas las implicancias del movimiento que nominalmente encabezaba. Al momento de aceptar la jefatura revolucionaria, Pumacahua había sido el mejor ejemplo (negativo) de colaboracionismo indígena con el régimen español. No olvidemos que fue Pumacahua, más que nadie, quien derrotó a Túpac Amaru; y que su campaña sobre las provincias al sur del Cusco (Collasuyo) fue una verdadera guerra de exterminio contra las poblaciones campesinas. En su posible descargo sólo podría mencionarse el resentimiento aristocrático de Pumacahua, para quien Túpac Amaru venía a ser un advenedizo.
En cualquier caso todavía es una cuestión en debate precisar cuales fueran las razones que llevaron al anciano aristócrata indio a plegarse al movimiento que habían gestionado los criollos del Cusco, que en su mayor parte pertenecían a las clases medias y estaban comprometidos, al parecer, en una verdadera conspiración internacional vinculada con los movimientos revolucionarios que estaban ocurriendo en la sección meridional del imperio español (Buenos Aires, Chile).
En forma opuesta, pero complementaria a estas tradiciones insurreccionales, debemos mencionar como un nuevo elemento nada menos que al propio ejército español levantado por los virreyes contra las diferentes causas independentistas. Su núcleo estaba constituido por un pequeño número de militares españoles de carrera y formados en la península. Un segundo contingente básico desde la perspectiva del desarrollo posterior del Ejército del Perú, fue el de los criollos y mestizos peruanos incorporados al ejército español tanto en calidad de oficiales como de soldados. La suya fue una escuela contrainsurgente práctica y no académica. Este contingente de oficiales criollos-mestizos en su mayor parte fue reclutado en las provincias andinas del sur peruano y la próxima Audiencia de Charcas. Algunos pertenecían a la aristocracia colonial como el marqués de Valleumbroso, pero otros muchos procedían de las capas medias de la sociedad colonial peruana.
Las figuras representativas de esta oficialidad criollo-mestiza podrían ser los amigos-rivales Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz y hasta el futuro Mariscal Ramón Castilla. Necesitamos todavía un estudio que nos permita conocer la sicología, actitudes, el pensamiento político y las habilidades técnico-profesionales que caracterizaron a este último ejército virreinal cuyos elementos más destacados habrían de ser transferidos al primer ejército republicano. Por lo pronto es probable que algunos militares del segmento Cusco-Charcas lucharan contra los ejércitos libertadores de Buenos Aires por una causa propia de tipo regional y no tanto ni solamente en defensa de los intereses españoles.
La creación del virreinato de Buenos Aires fue perjudicial para el sur peruano y puede ser mencionada como una de las causas del levantamiento de Túpac Amaru. Muchos sostenían que Charcas y por lo menos los enormes obispados de Arequipa y Cusco constituían una cierta unidad geopolítica conveniente en términos económicos para la totalidad de sus pobladores. Más allá de que esto, fuera o no una verdad total y sin desconocer que hubo contradictores de esta posición, hay que tenerla en cuenta para explicarnos mucho de lo que ocurrió en Perú, Bolivia, Chile durante los primeros decenios republicanos.
Habría también que incluir entre los elementos constitutivos del primer Ejército del Perú a los oficiales criollos cuyas carreras y formación militar no habían sido coloniales sino metropolitanas. Fueron los menos y su representante máximo dentro de los procesos independentistas fue José de San Martín; y en nuestro caso, José de la Mar, nacido en Cuenca y con una identificación total por el Perú.
Podríamos por último incluir también a los milicianos del régimen colonial. Este fue el caso de algunos «coroneles» nombrados por el rey español y perteneciente a las capas más ricas anteriores a la independencia. Algunos de ellos consiguieron que sus títulos fueran reconocidos por el nuevo Estado peruano.
En cuanto a las propias fuerzas militares de la independencia, en su sentido más estricto, el núcleo inicial estuvo compuesto por reclutas y voluntarios nacidos en el Perú que se incorporaron a los ejércitos auxiliares de San Martín y Bolívar. De un modo complementario habría que considerar la acción de los guerrilleros indios y mestizos y (en menor importancia) hasta a los propios «pasados» españoles.
Toda esa heterogeneidad de procedencia exigió de los primeros ejércitos peruanos una organización colectiva fuertemente unificada tanto en el orden de los procedimientos militares como en el terreno de la formación ideológica y doctrinaria. Este es uno de los grandes méritos de quienes formaron los diferentes niveles de oficialidad de aquel entonces.
Los primeros 20 años de nuestra historia republicana fueron de caos interno y conflicto exterior; ambos interrelacionados. Las causas de esa crisis no fueron estrictamente militares y deben ser más bien encontradas sobre todo de un lado en la persistencia estructural del coloniaje y del otro en la inestabilidad-geopolítica del Perú que como nueva república no podía ser obviamente ni el imperio ni el enorme virreinato que administraron los austriacos.
Los autores de este libro se preguntan con razón ¿cómo gobernar un país en que la mayoría de sus pobladores eran apartados del efectivo poder político? ¿cómo definir los límites territoriales de una zona de intercambio, confluencia y expansiones como ha sido el Perú desde por lo menos hace 3,000 años? Ni los militares ni los civiles peruanos pudieron elaborar respuestas a estos problemas.
Nuestra paradoja consistía en que para ser paritario y competitivo, en cualquier contienda bélica con el exterior, el Perú habría debido ser un país en forma y en términos internos y no podríamos serlo mientras el negro fuera un esclavo y el indio un siervo. Pero liberar efectivamente al indio y al negro no significaba dar leyes que así lo declarasen, sino hacer una verdadera revolución social que complementara las formas políticas de la independencia dándoles un contenido social. Pero esa revolución significaba una guerra civil, como la habida en los EE.UU. ¿Hubiera sido mejor que efectivamente ocurriese? ¿Habría emergido el Perú, después de aquella guerra, con una definición global de sí mismo?
Resulta obvio que estas interrogantes nos arrastran al inestable terreno de las suposiciones y la historia condicional; pero ¿acaso no son éstas las preguntas que todos los peruanos nos hemos estado haciendo desde entonces hasta hoy mismo? ¿Hemos podido, en verdad, compensar y superar hoy, en el siglo XX, la agresión de la conquista europea del siglo XVI con sus efectos desintegradores sobre la sociedad andina? ¿Las grandes mayorías nacionales han accedido verdaderamente a los adecuados niveles de poder?
De otro lado nadie estaba muy seguro a principios del siglo XIX donde comenzaba y terminaba el Perú. Las principales opciones al respecto podrían haber sido las siguientes:
- El pequeño Perú reducido a la Audiencia de Lima con las restringidas fronteras borbónicas del siglo XVIII (sin los actuales departamentos de Loreto y Puno). De algún modo éste era el sueño o la pesadilla política de Bolívar quien estaba convencido que la Gran Colombia era imposible sin neutralizar al Perú.
- El gran Perú austríaco con sus tres principales Audiencias (Quito, Lima y Charcas). Lo que de algún modo fue, según algunos, la fantasía máxima de Santa Cruz.
- Una alianza o confederación entre Perú-Ecuador o por lo menos entre Perú y algunas secciones del sur ecuatoriano (Guayaquil, Cuenca, Loja). Era la alternativa de La Mar.
- La confederación Perú-Boliviana buscada por Gamarra y Santa Cruz, quines rivalizaban por jefaturarla.
- El Perú actual que resulta de una lucha defensiva permanente frente a distintas tendencias expansivas de sus vecinos en las diversas fronteras. Esta es la alternativa histórica concreta y realizada más allá de cualquier programación deliberada.
Siempre resulta fácil escribir la historia después de ocurrida y señalar los defectos de quienes fueron sus gestores. En caso de la posible unión Perú-Ecuador hay quienes sugieren que sus principales opositores no fueron los grancolombianos si no aquellos peruanos, como Gamarra, que deseaban la confederación opuesta hacia el sur, con Bolivia. A su vez para explicar el fracaso Perú-boliviano habría que tener en cuenta multitud de factores.
En primer término, el razonable temor peruano ante la debilidad y fracturación del Perú en dos entidades (norte, sur), que podría llevar a la incorporación del sur peruano a Bolivia (el Perú habría comenzado entonces del Río Pampas hacia el norte). En segundo término, el temor de Argentina-Chile, argumentando desde el punto de vista de sus respectivos intereses nacionales, ante el surgimiento de lo que habría sido el Estado más poderoso de Sudamérica. Estas son las razones principales pues habría muchas otras de menor importancia vinculadas a la pequeñez personal de algunos de los gestores de la historia republicana de ese tiempo. La historia del Ejército del Perú de esa época no hace más que expresar, en consecuencia, todo este proceso histórico global.
El Ejército Peruano estaba dividido en función de la simpatía o lealtad que sus oficiales conservaban a cualquiera de sus líderes (Gamarra, Salaverry, etc.). Entre civiles y militares peruanos podía haber en algunos casos una percepción de intereses más generales que los derivados de esa lealtad; pero era esta última la que al final predominaba. El correspondiente líder militar definía, con auxilio de ideólogos o colaboradores civiles, lo que en un momento determinado debía tenerse como el interés nacional; todos los demás, todos aquellos que reconocían el liderazgo de su caudillo, se limitaban a recibir y obedecer esa interpretación.
Podía ocurrir incluso que la intervención extranjera no fuese vista como negativa por el respectivo caudillo quien por el contrario podía llegar a solicitarla. Hay que reconocer, para disminuir en parte las responsabilidades, que esta internacionalización de los conflictos internos peruanos derivaba de un patrón de conducta que venía desarrollándose en el país desde por lo menos 1780 y más aún durante las campañas de la Independencia, que como todos sabemos fue una guerra interna a la vez que internacional.
El más profesional de estos militares peruanos fue sin duda Gamarra que asimismo tenía capacidad como gobernante. Pese a todo, como lo recuerda este libro, tuvo que enfrentar a 17 sublevaciones militares en su primer gobierno. Quizás su principal debilidad era la obsesión que tenía por vincular a Perú y Bolivia. A su muerte en 1841 se abrió un interregno de anarquía para el país que sólo fue cerrado por la hegemonía del general Ramón Castilla.
Entre 1845-1872 el Perú y su Ejército tuvieron una oportunidad excepcional para alcanzar altos niveles de modernización y desarrollo. Fue el tiempo de lo que Basadre ha llamado la prosperidad falaz basada en la exportación del guano y el salitre. No corresponde a esta presentación, ni tampoco al libro que comentamos, enjuiciar todos los aspectos de aquel periodo. Los autores de este volumen consideran que durante ese cuarto de siglo se efectuó (por acción de Ramón Castilla) un mejoramiento de las fuerzas armadas expresado en diversas medidas como el fortalecimiento de la Marina de Guerra, la modernización de las armas en el ejército y una activa política de fronteras.
A mediados del siglo XIX el Perú tuvo así una evidente superioridad sobre sus vecinos que, sin embargo, no era por sí sola suficiente para enfrentar a potencias de otro nivel, como ocurrió durante la confrontación con España en 1866. Habría a ese respecto que efectuar una investigación muy especializada para las décadas de 1860-70, con el fin de comprobar la medida en que los armamentos peruanos empezaban a estar desactualizados y superados por las compras que efectuaba Chile.
Aquí hay graves responsabilidades por establecer pues por muchas que fueran la dificultades económicas y presupuestales del Estados peruano bien hubiese podido por lo menos comprar los barcos que asegurasen su dominio sobre el Pacifico sur: Se ha calculado que hubiese bastado el 2% de los empréstitos obtenidos durante el gobierno de Balta para adquirir los buques que hubieran dado al Perú esa hegemonía sobre Chile. Por lo contrario, como lo dijo Miguel Grau en 1872, la escuadra peruana sólo llegaba a ser un «Museo de Arquitectura Naval»; y aunque las autoridades peruanas fueron oportunamente informadas sobre la construcción en Londres de embarcaciones chilenas, nada hicieron. Es cierto que el congreso autorizó a Pardo «gastar dos millones de soles en la adquisición de dos acorazados superiores a los chilenos»; pero una junta de expertos, según recuerdan los autores de este libro, desaconsejó esa compra dando opiniones «sorprendentemente tranquilizadoras».
No era mejor la situación en el ejército pues, como en forma muy condensada, también señalan los autores, teníamos los peruanos, un total de 27 marcas diferentes de fusiles «lo que puede dar idea del tremendo problema logísticos que planteaba esta variedad». De nada servía en medio del caos aumentar los gastos militares como lo hizo Pardo cuando duplicó el presupuesto de Balta para el Ejército y la Marina; pues de aquellos totales casi la mitad era destinada al pago de lista pasiva, mientras que al material militar sólo se le destinaba entre 7-13%.
En el orden político interno uno de los hechos de consecuencias más negativas fue el desacuerdo ocurrido entre, de un lado, el líder de civilismo Manuel Pardo y, del otro, algunos de los principales jefes militares. A lo cual debemos añadir una extrema división entre los civiles peruanos por la rivalidad Piérola/Pardo. En su afán de impedir un renacimiento del militarismo Manuel Pardo debilitó al Ejército. Entre tantas medidas podemos mencionar la formación de una fuerza paralela (Guardia Nacional) y sobre todo la reducción de los efectivos militares, sin acompañarla con una efectiva modernización. En su favor hay que mencionar medidas en beneficio de la tropa (Escuela de primeras letras, Escuela de Cabos); y en su descargo habría que mencionar la crisis económica gravísima y generalizada que heredó de gobiernos anteriores.
Pero quizás la mayor contribución de Manuel Pardo, con efectos involuntariamente negativos, fue la articulación de una política internacional peruana sujeta al objetivo económico de que el Perú llegase a controlar el mercado mundial del salitre mediante un modelo de intervención estatal (estanco, expropiaciones). Esto significaba un desafío tanto a Inglaterra, como potencia dominante en tal mercado, como a Chile, que tenía cuantiosas inversiones en las salitreras bolivianas. Para respaldar esta política Manuel Pardo no adoptó ninguna medida a favor del rearme peruano. Prefirió la vía sesgada de negociar un tratado defensivo con Bolivia, que también debía incorporar a la Argentina.
Desde la perspectiva chilena, ese tratado defensivo era interpretado como ofensivo, pues tenía dos características, que combinadas resultaban peligrosas pera ese país: a) Pretendía establecer un cerco mediante un acuerdo militar-diplomático entre los dos únicos países limítrofes de Chile (Bolivia-Argentina); b) Ese acuerdo era gestionado no en forma bilateral por aquellos vecinos si no por un tercer país (Perú) que no tenía fronteras con Chile; por lo menos fronteras físicas visibles, aunque sí las había en términos económicos, la frontera del salitre.
No quisiera sin embargo, continuar con estos análisis acerca de la Guerra del Salitre, cuyos efectos siguen pesando sobre el Perú, en especial como una advertencia para evitar su repetición. A ese respecto quizá podemos sugerir una regla segura: cualquier riqueza natural peruana, próxima a sus fronteras, es una riqueza potencialmente en peligro. Por diferentes razones no creo poseer las condiciones necesarias (informativas, emocionales) para que ese análisis tuviera alcances objetivos a la vez que formativos hacia el futuro.
Perdida la guerra, por obra, omisión e incompetencia de tantos, las necesidades históricas del país impusieron el sacrificio político del general Andrés Avelino Cáceres, el gran caudillo de la Resistencia. Con frecuencia se ha ocultado el hecho que en 1883, inmediatamente después de la derrota, el Perú estuvo al borde de una guerra social, de un conflicto que no habría tenido signos exclusivamente políticos, si no que más bien podría haber terminado en una contienda generalizada, de clases pobres contra clases ricas. Cáceres lo advirtió en los medios rurales que apoyaron su heroica campaña contra Chile. No quiso, sin embargo, estimular ese desarrollo, quizás porque creía que de hacerlo hubiese escapado a todo control. Si Cáceres hubiese respaldado las tomas de tierras, por los indígenas de la sierra central, se hubiera desatado en todos los Andes (quizás no sólo en el Perú) una ola de revoluciones agrarias, que probablemente hubiesen sido muy reprimidas y después de una sangrienta guerra civil contra Cáceres y los indios se hubiesen levantando una alianza multiforme de todos los poderosos del país.
¿Lo hubiere ganado Cáceres?
No eran menos conflictivas las relaciones entre los sectores urbanos. Hay diferentes testimonios de observadores peruanos y extranjeros sobre la cólera, el odio y resentimiento que las clases pobres y las clases medias de las ciudades tenían contra los ricos, que no sólo habían sobrevivido a la guerra con sus fortunas intactas si no que en algunos casos hasta las habían aumentado. El pueblo limeño señalaba con desprecio a quienes tuvieron entre 1884-1890 el impudor de construir enormes palacios gestados con negocios y negociados de la guerra.
Estas clases ricas, que eran en definitiva las principales responsable de la derrota bélica, escondieron entonces sus ambiciones políticas y prefirieron ceder a favor de Cáceres posiciones de poder, que en aquel momento sólo significaban esfuerzos y dificultades. Cáceres no rehuyó este desafío y quizás contra sus convicciones más íntimas se vio obligado a pactar y negociar con diferentes políticos tradicionales peruanos. Su objetivo era recuperar los territorios perdidos en la guerra. Y a esta obsesión patriótica, que a la postre se mostró irrealizable, sujetó toda su política interna e internacional, incluyendo el orden económico. Por esta razón, incluso aquellos de nosotros que no estamos de acuerdo con algunas de las medidas que adoptó Cáceres acerca de la deuda externa, debemos reconocer que estas medidas fueron consecuencia inevitable del punto de partida y el objetivo básico de su gobierno para saldar los resultados de la guerra.
Los últimos capítulos de este volumen están destinados a estudiar la modernización del ejército iniciada por Piérola y presentar luego unas consideraciones finales sobre el desarrollo institucional del Ejército del Perú en el siglo XIX. Esas páginas merecerían una reflexión aparte pues han sido escritas no sólo con emoción sino también con un intento de objetividad. De algún modo resumen la actitud, el método y las características generales que sus autores han sabido mantener en el curso de todo el libro. En todas las materias científicas cabe la discrepancia; mejor dicho la discrepancia resulta indispensable. No puede por consiguiente aspirarse a un consenso absoluto en materia histórica. En cualquier caso los autores de este volumen han revelado un alto nivel profesional, como investigadores sociales, unidos a la claridad de la exposición y a la objetividad con que describen y analizan la historia institucional del Ejército Peruano.
_________________________
* Prólogo a “Historia General del Ejército del Perú. EL Ejército en la República: Siglo XIX” de Teodoro Hidalgo Morey, Lourdes Medina Montoya, Guillermo Sánchez Ortíz y Manuel Gálvez Ríos. Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, Lima, 2005, pp. 1-10.
Leer más >>>
 ¿Cuál es la relación entre los dibujos y los textos producidos por Guamán Poma? La noción más empleada es la que son entidades complementarias. Sin precisar las diversas modalidades: a) Inter-complementación en términos de igualdad. b) Dibujo que complementa al texto. O al revés: c) Texto que complementa al dibujo. Antes de seguir adelante advirtamos que posiblemente Guamán Poma le resultó más fácil dibujar que escribir. Al margen de todo lo anterior cabe otra posibilidad: Guaman Poma escribió para su público español y dibujó para su público indígena analfabeto.
¿Cuál es la relación entre los dibujos y los textos producidos por Guamán Poma? La noción más empleada es la que son entidades complementarias. Sin precisar las diversas modalidades: a) Inter-complementación en términos de igualdad. b) Dibujo que complementa al texto. O al revés: c) Texto que complementa al dibujo. Antes de seguir adelante advirtamos que posiblemente Guamán Poma le resultó más fácil dibujar que escribir. Al margen de todo lo anterior cabe otra posibilidad: Guaman Poma escribió para su público español y dibujó para su público indígena analfabeto.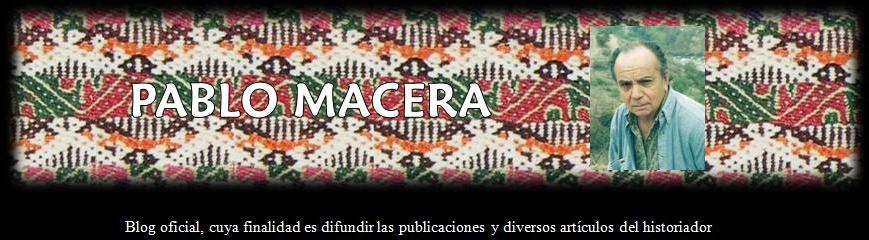
 Durante los últimos treinta años he vacilado muchas veces en escribir este artículo sobre Túpac Amaru–San Isidro–Pentecostés. Lo fundamental fue descubierto en 1975 por mí durante un viaje al Cusco acompañado por Wilfredo Loayza uno de los grandes fotógrafos andinos en la línea de Chambi, Guillén, Nishama. Ahora mismo todavía dudo en escribirlo aunque siento que de no hacerlo puedo estar cometiendo un error perjudicial para los actuales gestores de la cultura andina popular.
Durante los últimos treinta años he vacilado muchas veces en escribir este artículo sobre Túpac Amaru–San Isidro–Pentecostés. Lo fundamental fue descubierto en 1975 por mí durante un viaje al Cusco acompañado por Wilfredo Loayza uno de los grandes fotógrafos andinos en la línea de Chambi, Guillén, Nishama. Ahora mismo todavía dudo en escribirlo aunque siento que de no hacerlo puedo estar cometiendo un error perjudicial para los actuales gestores de la cultura andina popular. Empecemos por describir nuestras experiencias tales como fueron ocurriendo: En mi viaje de 1975 visité el estudio fotográfico de Nishama en Cusco y encontré una fotografía donde aparecían varias acémilas llevando bultos encima de los cuales flameaba una bandera peruana. Esa fotografía según Nishama representaba las celebraciones en honor a San Isidro en las provincias altas al sur del Cusco. ¿Qué relación podría haber entre San Isidro Labrador y las acémilas de carga? Pregunté entonces en qué fecha celebraban las fiestas de San Isidro. Nishama me respondió que se iniciaban el 17–18 de mayo. De pronto, de inmediato, casi eléctricamente, advertí la conexión: 17–18 de mayo no solo era la fiesta de San Isidro coincidía además con el día en que fue ejecutado Túpac Amaru (18 de mayo de 1781). Recordé asimismo la semejanza, la identidad, entre la acémila con bandera fotografiada por Nishama y una acuarela de Angrand dibujada en 1837 donde aparece una mula de arriero cargando petacas y con una bandera peruana encima del equipaje. Hubo una conexión múltiple inmediata que me dejó aturdido sin atreverme a comentarla ni a Nishama o Wilfredo Loayza: San Isidro era celebrado en esas festividades andinas no por sí mismo sino en representación de Tupac Amaru debido a las similitudes de fechas que acabo de mencionar. La presencia de las acémilas con banderas era un modo de jugar casi sobre el abismo y con ostentación. Porque constituía una figura claramente asociada a las actividades económicas de Túpac Amaru dueño y gestor de una próspera empresa de arrieraje en el sur andino.
Empecemos por describir nuestras experiencias tales como fueron ocurriendo: En mi viaje de 1975 visité el estudio fotográfico de Nishama en Cusco y encontré una fotografía donde aparecían varias acémilas llevando bultos encima de los cuales flameaba una bandera peruana. Esa fotografía según Nishama representaba las celebraciones en honor a San Isidro en las provincias altas al sur del Cusco. ¿Qué relación podría haber entre San Isidro Labrador y las acémilas de carga? Pregunté entonces en qué fecha celebraban las fiestas de San Isidro. Nishama me respondió que se iniciaban el 17–18 de mayo. De pronto, de inmediato, casi eléctricamente, advertí la conexión: 17–18 de mayo no solo era la fiesta de San Isidro coincidía además con el día en que fue ejecutado Túpac Amaru (18 de mayo de 1781). Recordé asimismo la semejanza, la identidad, entre la acémila con bandera fotografiada por Nishama y una acuarela de Angrand dibujada en 1837 donde aparece una mula de arriero cargando petacas y con una bandera peruana encima del equipaje. Hubo una conexión múltiple inmediata que me dejó aturdido sin atreverme a comentarla ni a Nishama o Wilfredo Loayza: San Isidro era celebrado en esas festividades andinas no por sí mismo sino en representación de Tupac Amaru debido a las similitudes de fechas que acabo de mencionar. La presencia de las acémilas con banderas era un modo de jugar casi sobre el abismo y con ostentación. Porque constituía una figura claramente asociada a las actividades económicas de Túpac Amaru dueño y gestor de una próspera empresa de arrieraje en el sur andino.










.jpg)