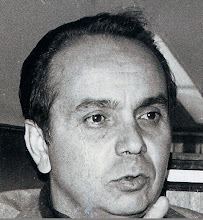"Veo a Humala con expectativa y con optimismo"
Pablo Macera presentó ayer_La cocina mágica asháninca_ (USMP), volumen ilustrado por Enrique Casanto premiado en el Gourmand Cookbooks Awards.
Pablo Macera,Historiador
Autor: Gonzalo Pajares.
gpajares@peru21.com
Autor: Gonzalo Pajares.
gpajares@peru21.com
Pablo Macera es uno de nuestros más
importantes intelectuales. Siempre polémico, vivió su momento más
controvertido cuando, en 2000, decidió postular al Congreso por el
fujimorismo. Alejado de la vida pública, hoy, su interés académico va
por las culturas amazónicas.
Tuvo grandes maestros, uno de ellos fue Raúl Porras…
Sí, pero también fui alumno de Luis E. Valcárcel y Jorge Basadre. Pertenecí al grupo que más trabajó con él, pero siento que más cerca estuvieron Carlos Araníbar, Mario Vargas Llosa y Javier Silva Ruete, quienes eran más metódicos que yo.
Sí, pero también fui alumno de Luis E. Valcárcel y Jorge Basadre. Pertenecí al grupo que más trabajó con él, pero siento que más cerca estuvieron Carlos Araníbar, Mario Vargas Llosa y Javier Silva Ruete, quienes eran más metódicos que yo.
Era menos metódico pero más brillante…
Evito ser brillante. Ser brillante es, a menudo, ser superficial, visible. Y lo más visible no es lo esencial. La mediocridad no tiene que ver con la falta de inteligencia, sino con presiones instaladas en función del sujeto, de la época o del grupo social, presión que hace que uno, pudiendo rendir cien, rinda menos.
Evito ser brillante. Ser brillante es, a menudo, ser superficial, visible. Y lo más visible no es lo esencial. La mediocridad no tiene que ver con la falta de inteligencia, sino con presiones instaladas en función del sujeto, de la época o del grupo social, presión que hace que uno, pudiendo rendir cien, rinda menos.
De esos cien, ¿cuánto rindió?
(Piensa) Muy poco. Y no por falencias externas sino internas. A los laicos nos falta una formación ética distinta a la religiosa, pues la que propone la educación moderna es insuficiente porque es prohibitiva y no propositiva o afirmativa. Una ética así competiría con la ética religiosa, que sí está bien construida.
(Piensa) Muy poco. Y no por falencias externas sino internas. A los laicos nos falta una formación ética distinta a la religiosa, pues la que propone la educación moderna es insuficiente porque es prohibitiva y no propositiva o afirmativa. Una ética así competiría con la ética religiosa, que sí está bien construida.
¿Le duele el Perú?
Sí, a todo buen peruano le duele y le preocupa el Perú. Hoy, viendo lo que ocurre en el mundo, siento que vivimos una situación límite en términos económicos y sociales. Los modelos que hemos venido siguiendo ocasionan más problemas que soluciones. La crisis de Europa es un buen ejemplo.
Sí, a todo buen peruano le duele y le preocupa el Perú. Hoy, viendo lo que ocurre en el mundo, siento que vivimos una situación límite en términos económicos y sociales. Los modelos que hemos venido siguiendo ocasionan más problemas que soluciones. La crisis de Europa es un buen ejemplo.
¿La crisis es del capitalismo o del orden mundial?
La crisis no es solo del capitalismo sino de la propuesta occidental de desarrollo, de cultura, de modo de vida. La salida tampoco está en el desarrollo superindustrial de las potencias socialistas, en que China sea un segundo EE.UU., porque sus problemas serían los de EE.UU.
La crisis no es solo del capitalismo sino de la propuesta occidental de desarrollo, de cultura, de modo de vida. La salida tampoco está en el desarrollo superindustrial de las potencias socialistas, en que China sea un segundo EE.UU., porque sus problemas serían los de EE.UU.
¿Por dónde está la salida?
No lo sé. Realizar esta tarea les corresponde a las nuevas generaciones. Otra de las cosas que me preocupa es que no nos damos cuenta de la peligrosidad de Lima. Somos una de las ciudades más peligrosas del mundo: siete de los nueve millones de limeños viven en situaciones muy difíciles. Y no olvidemos que vivimos en una zona altamente sísmica: el próximo terremoto producirá un efecto social espantoso. Calculo que 2/3 de la población se quedaría sin hogar, lo que significaría el final de nuestra configuración social.
No lo sé. Realizar esta tarea les corresponde a las nuevas generaciones. Otra de las cosas que me preocupa es que no nos damos cuenta de la peligrosidad de Lima. Somos una de las ciudades más peligrosas del mundo: siete de los nueve millones de limeños viven en situaciones muy difíciles. Y no olvidemos que vivimos en una zona altamente sísmica: el próximo terremoto producirá un efecto social espantoso. Calculo que 2/3 de la población se quedaría sin hogar, lo que significaría el final de nuestra configuración social.
Sin embargo, muchos dicen que nunca hemos estado tan bien como ahora, ¿es verdad?
Sí y no. Vivimos un crecimiento económico excepcional, pero el efecto distributivo es deficitario. Muchos peruanos están excluidos. Esto no debe resolverse ‘distribuyendo’ sino por el acceso directo de la población a los niveles productivos más rentables. No se trata de caridad ni de ayuda estatal sino de crear un sistema que acerque a los sectores populares a los sectores productivos para que se beneficien.
Sí y no. Vivimos un crecimiento económico excepcional, pero el efecto distributivo es deficitario. Muchos peruanos están excluidos. Esto no debe resolverse ‘distribuyendo’ sino por el acceso directo de la población a los niveles productivos más rentables. No se trata de caridad ni de ayuda estatal sino de crear un sistema que acerque a los sectores populares a los sectores productivos para que se beneficien.
¿Se alarmó cuando tuvimos que elegir entre Humala y Keiko?
No, mi posición fue de abstención.
No, mi posición fue de abstención.
¿El gobierno de Humala está dando los pasos correctos?
Está haciendo un esfuerzo importante en esa dirección. A ningún gobierno se le podría exigir más de lo que está haciendo Humala. Yo veo al gobierno actual con expectativa, es decir, con una mirada optimista, favorable pero reflexiva.
Está haciendo un esfuerzo importante en esa dirección. A ningún gobierno se le podría exigir más de lo que está haciendo Humala. Yo veo al gobierno actual con expectativa, es decir, con una mirada optimista, favorable pero reflexiva.
El Perú ya no es un burdel…
No, ya no lo es.
No, ya no lo es.
Un crítico me dijo que el gran arte peruano es el arte popular. ¿Suscribe la frase?
Uno de los grandes artes –y el fundamental– es el arte popular, pero yo añadiría otras manifestaciones. Un arte tan sofisticado como el de Chavín no se puede entender si no consideramos que tomó sus motivos y sus temas de un sustrato popular. Antes de la colonización española hubo una comunicación fluida entre el arte popular y el arte elaborado, aquel vinculado a las élites sociales incas y preíncas. Esto se rompe en parte con la Conquista, pero no del todo, pues usted puede ver en las iglesias coloniales más complicadas elementos que provienen del arte popular.
Uno de los grandes artes –y el fundamental– es el arte popular, pero yo añadiría otras manifestaciones. Un arte tan sofisticado como el de Chavín no se puede entender si no consideramos que tomó sus motivos y sus temas de un sustrato popular. Antes de la colonización española hubo una comunicación fluida entre el arte popular y el arte elaborado, aquel vinculado a las élites sociales incas y preíncas. Esto se rompe en parte con la Conquista, pero no del todo, pues usted puede ver en las iglesias coloniales más complicadas elementos que provienen del arte popular.
¿El arte precolombino no era de la élite gobernante?
No. La prueba está en que los mismos temas se observan en una joya de oro y en un tejido. Lo que el príncipe usaba en oro, el indígena lo utilizaba en un manto.
No. La prueba está en que los mismos temas se observan en una joya de oro y en un tejido. Lo que el príncipe usaba en oro, el indígena lo utilizaba en un manto.
¿De dónde le viene su interés por las culturas amazónicas?
No lo sé. La gente de mi generación tenía una conciencia muy activa de la Amazonía, sentíamos que era una parte sustancial del país. Además, hay muchísimos científicos sociales –entre ellos, yo– que suscriben la tesis de Tello, quien sostiene que hay una fuerte influencia amazónica en el surgimiento de las culturas andinas. Es más, algunos afirman que esta influencia llegó hasta los incas.
No lo sé. La gente de mi generación tenía una conciencia muy activa de la Amazonía, sentíamos que era una parte sustancial del país. Además, hay muchísimos científicos sociales –entre ellos, yo– que suscriben la tesis de Tello, quien sostiene que hay una fuerte influencia amazónica en el surgimiento de las culturas andinas. Es más, algunos afirman que esta influencia llegó hasta los incas.
AUTOFICHA
- La cocina mágica asháninca tiene una deuda:
debimos hacer más visible la acción de la mujer. Hay un machismo
activo, pero escondido, en todos los hombres.
- En función de la comida, uno realiza una serie de actos culturales que explican y estimulan la configuración de una sociedad.
- Nunca he sido partidario de mi exposición
mediática. Hoy la he soportado porque en esta entrevista no hay los
intimidantes aparatos que los periodistas usan.
Leer más >>>
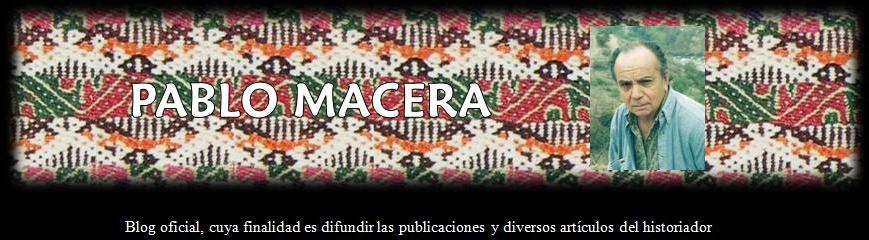














.jpg)