
 ¿Cómo
vieron los indios peruanos a los primeros invasores europeos? ¿Cómo recordaron
después de vencidos las batallas en que tuvieron que enfrentarse? Si la
Conquista fue el colapso que suponemos, debió entonces producir un estado de
Presente Absoluto que hasta hoy dura. De
modo que nuestras preguntas podrían recibir respuestas contemporáneas y todavía
en desarrollo; y atribuir lo de hoy al ayer.
¿Cómo
vieron los indios peruanos a los primeros invasores europeos? ¿Cómo recordaron
después de vencidos las batallas en que tuvieron que enfrentarse? Si la
Conquista fue el colapso que suponemos, debió entonces producir un estado de
Presente Absoluto que hasta hoy dura. De
modo que nuestras preguntas podrían recibir respuestas contemporáneas y todavía
en desarrollo; y atribuir lo de hoy al ayer.
Aún así es válido buscar las primeras expresiones de ese
contacto traumático. No abundan, sin
embargo; en el curso de los últimos años apenas si he podido identificar tres
de ellas. Uno de estos testimonios
tempranos es un pequeño mate o checo
(11 cm. de largo por 09 cm. de diámetro) posiblemente destinado a guardar la
cal que se emplea en la masticación de la coca. Su procedencia nos es desconocida; tampoco
sabemos el registro cultural con el que estuvo asociado. Nos queda solamente el objeto en sí mismo y
las figuras que quizás permiten diagnosticarlo. Lo excepcional y único de este mate consiste
en que probablemente sea una de las primeras representaciones indígenas de la
Conquista española.
Por estas razones resulta tan importante el mate que
presentamos. La intención del artista ha
sido escenificar una Batalla entre
indios y españoles. Dos circunstancias
condicionaron, sin duda, la programación de las figuras y sus movimientos: 1)
La curvatura del mate y 2) su verticalismo (típico de los checos). Los espacios que
resultan de combinar estas dos condiciones ofrecen numerosas y diferentes
oportunidades de lectura y bien podríamos decir que estos espacios plásticos se
caracterizan por su gran dinamismo. En
este sentido la “traducción” de ese espacio curvo a un desarrollo lineal y
plano debe ser manejada cautelosamente. Nos
da, es cierto, una escenificación completa pero, al mismo tiempo, empobrece la
multivalencia original y adquirimos una falsa impresión de conjunto que no
estuvo en la inicial propuesta estética del que buriló este mate.
Lo que el artista quiso (y consiguió) fue precisamente
elaborar una visión plástica de la Batalla que nos permitiera una serie de
versiones fragmentarias que se completaban entre sí a diferentes niveles sólo
si mediaba un esfuerzo nuestro. Nos
apartaba así del prejuicio de la visión global absoluta y única que nos hace
funcionar como observadores no comprometidos que ven desde afuera (y desde un
plano de superioridad) lo que ha ocurrido. Aquí, en cambio, ingresamos al interior de una
acción cuyo sentido no es evidente a primera vista, significado que nos vemos
obligados a recomponer por nuestra cuenta movilizando el espacio y sus
decoraciones con nuestras manos, haciendo que la totalidad gire ante nuestros
ojos. Nunca estamos satisfechos de
nuestras manipulaciones y visiones. Nos
queda siempre la duda de haber elegido o no el punto adecuado de observación y
tratamos de acuerdo a nuestros prejuicios de señalar un comienzo. Al final es
posible que descubramos nuestro error: en esta fabricación estética nada de eso
existe, ni comienzos, ni lugares panópticos. Es un artefacto mucho más complicado que nos
ofrece la excepcional oportunidad de participar (y recrear por nuestra cuenta)
la experiencia consignada.
La escena principal está compuesta por el enfrentamiento
entre dos soldados españoles y tres guerreros indios. Ambos españoles usan yelmo. Uno va a caballo, con rodela, espada y lanza;
el otro a pie, maneja un arma que podría ser la ballesta. Debajo de ellos los acompaña un indio
colaboracionista, auxiliar o sirviente, que lleva encadenada una traílla de
tres perros. Los animales de presa, en
son de ataque, han sido dibujados fieramente con las fauces abiertas subrayando
el diseño de la dentadura y las lenguas afuera. Uno de ellos parece llevar la cola trenzada y
con clavos. Completan el conjunto un ave
voltúrida y también un gallo.
No es posible por ahora identificar cabalmente a los
guerreros indios. Dos de ellos aparecen
uniformes, con el cabello peinado en red; emplean arcos con flecha y un escudo
rectangular. Además, uno de los
guerreros lleva un hacha colgada en la espalda. El tercer combatiente indio viste de modo
distinto. Tiene también un escudo
rectangular pero con diseño propio.
Viste una casaca con dibujos en damero y no de un solo color como sus
otros acompañantes. El arma de este
guerrero es una lanza con la cual enfrenta al mayor de los perros españoles. La expresión y el movimiento del animal
insinúan que ha sido herido por esa arma.
Lo poco que todavía sabemos sobre las etnias andinas
contemporáneas de los incas impide conocer las que están representadas en cada
uno de estos personajes. Resulta obvio,
sin embargo, que se quiso tener un cuidado muy especial en subrayar las
diferencias de vestuario y las respectivas identidades de grupo.
En cuanto a los perros dibujados en el mate, representan a
los peores enemigos del indio americano, más temidos que el caballo o el
arcabuz. Es sabido el uso bélico
generalizado que los españoles dieron a estos animales. He aquí algunos hechos y pruebas que resumimos
de un reciente estudio (Ludeña 1978): Los perros fueron empleados ya por
Cristóbal Colón que con 20 perros de presa atropelló a los indios de La
Isabela. Los cronistas relatan que para
alimentar a estas bestias tenían los europeos carnicerías de carne humana. Cieza de León vio en la ciudad de Cartagena
una de esas tiendas “que tiene en la percha colgados cuartos de estos indios
para cebar perros”. Ludeña transcribe
también una terrible cita del padre De las Casas: “Dícense unos a otros
–préstame un cuarto de un bellaco de esos, para dar de comer a mis perros hasta
que yo mate a otro– como si se prestasen un cuarto de puerco o de carnero”.
Los conquistadores del Perú fueron adictos a esta cruel arma
de guerra. Para ingresar al país de La
Canela, según el mismo Ludeña, Gonzalo Pizarro llevó 900 de estos perros; y por
esos años tuvo la Corona que dictar una norma muy precisa prohibiendo que en el
Perú tuviesen los españoles “perros bravos carniceros”.
Por todo lo que vemos, este mate es sin duda, un arte
testimonial pero no es seguro, en cambio, que constituya un ejemplo indudable
de arte-protesta. Expliquémonos con una
sola pregunta: ¿sería posible que este mate hubiese sido encargado (o hecho)
por el indio colaboracionista que en esa batalla estuvo guiando a los perros
españoles? De ser así esta obra de arte
estaría celebrando no la resistencia
sino lo que, con arreglo a nuestra opción política actual, llamaríamos una traición. Un ligero apoyo a favor de esta interpretación
es el cuidado con que al parecer se ha querido prestigiar la cabeza de ese
personaje.
Fuera de éstas hay otras cuestiones por aclarar. Por ejemplo, los arcos con flechas; según la
opinión aceptada, no fueron empleados por los incas en sus primeras luchas
contra los españoles. De ser así (y sin
pronunciarnos sobre la materia) esta batalla debe ser referida a otros
escenarios históricos: A) Antes de Cajamarca, al norte del imperio inca, en las
costas de lo que hoy son Ecuador y Colombia; B) Después de Cajamarca en b-1)
las zonas de penetración española secundaria (chiriguanaos, araucanos,
“entradas” amazónicas); b-2) durante las campañas represivas contra los incas
de Vilcabamba. En los dos últimos casos
(b-1, b-2) este mate sería uno de los antecedentes más antiguos del tema
iconográfico del Arquero tan popular
en los vasos de madera inca-coloniales.
Aclarar esa primera cuestión es importante, para una correcta
ubicación geocronológica del objeto, pero sobre todo para que identifiquemos
los roles culturales a que estuvo destinado. En ese sentido también resultan inquietantes
las dos aves (gallo, voltúrida) que allí aparecen. Su presencia y su colocación en los sitios
específicos que ocupan, fueron no sólo deliberados sino probablemente
simbólicos.
Surgen, asimismo, dudas e interrogantes sobre las condiciones
materiales y técnicas en que fue confeccionado el objeto. No sabemos si el artesano que lo ejecutó
poseía un adiestramiento profesional. O
si por el contrario sólo era un “aficionado” por anacrónico que el concepto
resulte para el siglo XVI andino. La
hipótesis afirmativa podría argüir en su favor el hecho que en este mate se
haya empleado un esquema altamente convencionalizado para representar la boca
de los perros; el diseño adaptado para ese fin viene de una vieja tradición
iconográfica andina que desde los ceramios Mochica en adelante sirvió para representar
tanto a seres mitológicos como también a ciertos animales (zorros) al parecer
vinculados al culto lunar. Ese mismo
diseño puede encontrarse en el repertorio Recuay así como en la cerámica
Chancay influida por ese estilo. En
vísperas de la Conquista esa figuración ilustró los mates de la cultura Chimú y
la costa central andina.
Pero un solo diseño, muy conocido y popular no basta para
atribuir este mate a un taller de profesionales. Si bien, tales talleres subsistieron durante
los primeros años de la Conquista. A ese
respecto contamos con un testimonio excepcional: La visita de Atico y Caravelí
en 1549, recientemente publicada. Todavía
en ese año los pueblos de ese distrito estaban obligados a entregar como parte
de sus tributos 300 pares de mates pintados cada cuatro meses; lo que significa
un total de 1,800 mates al año. Sin
otros comentarios, esta sola información nos prueba que los artesanos
indígenas, y en especial los buriladores de mates, se hallaban por entonces en
plena actividad. Atico y Caravelí no
deben haber sido las únicas provincias peruanas que pagaban sus tributos
españoles en mates. En cualquiera de
ellas pudo ser hecho el objeto que estudiamos.
No hay, sin embargo, que desestimar la otra alternativa, o
sea el trabajo espontáneo. Por lo pronto
el movimiento general de la escena y de sus personajes está alejado del rigor
elegante que tenían las decoraciones buriladas en los mates del período inca. Con todo, tal expresionismo es precisamente
una de las características generales del periodo Transición del que
participaron profesionales y espontáneos. Es, por ejemplo, lo que tipifica a Guamán Poma
de Ayala. Un problema por averiguar a
ese respecto es si hubo o no alguna relación entre estas escenificaciones
expresionistas del periodo colonial transición y las tendencias similares que
pueden detectarse en el arte Chimú contemporáneo de los incas.
Hemos de preguntar si tuvieron continuación en el coloniaje
aperturas estéticas como la de este mate. Escenas de la conquista española abundaron en
la pintura cuzqueña sobre lienzos y murales del siglo XVII. Pero con un carácter celebratorio,
prohispánico y católico. La versión más
frecuente presenta a un grupo de incas atropellados por Santiago Apóstol. Nada hay en esa pintura colonial de protesta o
testimonio. Una de las tareas futuras
para una historia social del arte andino debería explicar las razones de esa
diferencia; la diferencia entre la libertad de este primer mate de la Conquista
y el convencionalismo del posterior arte colonial.
“Fue frecuente el “aperreamiento” o sea el matar nativos entregándolos a perros bravos. Pizarro era un antiguo especialista en ese método: En el Darién, hacia 1515, ordenó despedazar por los perros dieciocho caciques de la resistencia. En primera línea se vieron furiosos dogos, alanos y lebreles. Ya desde la Isla del Gallo fueron solicitados los perros para marchar con ellos al Perú. Hernando
Pizarro, fue acusado de lanzar perros contra Atahualpa y Manco Inca.
Hallándose éstos prisioneros y sin defensa” (J.J. Vega).
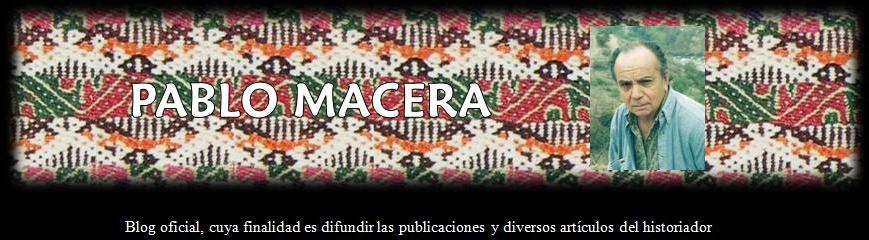



.jpg)


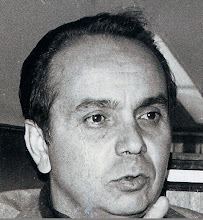

Buen articulo, eso explica el uso hasta el presente de perros y caballos por parte de las autoridades, mas claro que el agua.
ResponderEliminarDE VERDAD FUE TERRIBLE Y TRAUMATICO PARA LAS ETNIAS LA CONQUISTA HISPANA EL USO DE METODOS TERRIBLES COMO EL APERREAMIENTO QUIZAS SEA JUSTIFICABLE POR LA ACCION DE CONQUISTA Y LA IMAGEN TERRORIFICA QUE ESTA DEBERIA MOSTRAR.HAY QUE TENER EN CUENTA QUE PARA AQUELLA EPOCA ESTE TIPO DE ACCION ERA UN ACTO NORMAL Y COMUN. PERSONALMENTE DIRIA QUE LA ICONOGRAFIA MOSTRADA EN ESTE MATE O CHECO REPRESENTA LOS RECUERDOS DE UN SOBREVIVIENTE Y NO UNA PROTESTA NI CONMEMORACION RECORDEMOS QUE SOMOS MUY PEGADOS A VIVIR DE LOS RECUERDOS MALOS O BUENOS.
ResponderEliminar